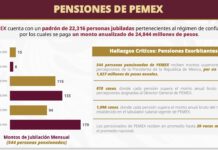Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 28 segundos
Lunes 28 de julio de 2025, José trae en la cartera solamente un par de billetes de $100 y faltan todavía 3 días para que paguen la quincena, dicen que hay personas que con eso la hacen y hasta pueden mandar a estudiar a sus hijos al extranjero, pero José sí cuenta los días para que le hagan el depósito y poder pagar renta, una colegiatura y algo de súper; habrá que esperar y administrar bien el recurso; lo necesario para el transporte, desayunar lo mejor posible en casa y por la noche al regresar, nada como una buena sopa bien calientita. Sólo por curiosidad ¿revisa y ve cuánto dinero en efectivo tienes en tu cartera en este momento? Hazlo, es sólo un ejercicio.
“La desconfianza es la madre de la seguridad”
Aristófanes
José no sabía y ni remotamente imaginaba que a causa de un ciber ataque que forma parte de las ciber guerras que actualmente ya se están librando en el mundo, encontraron vulnerabilidades en la red eléctrica o directamente, en el sistema financiero mexicano y se “cayeron” los sistemas, en consecuencia no fue posible hacer la transferencia bancaria de su salario, ni acceder a un cajero automático a realizar algún tipo de retiro aunque sea con cargo a un tarjeta de crédito; de hecho, ni siquiera se pueden utilizar las tarjetas de crédito, e ir a una sucursal bancaria a tratar de hacer algún retiro tampoco es posible, ya que al no haber sistemas, el personal de ventanilla sólo podrá decir “lo sentimos, no hay sistema”. Además de las necesidades directas de la familia de José, el no pagar la renta puntualmente a su arrendadora Doña Flor, que dicho sea de paso es una persona mayor y que depende únicamente del dinero que recibe de ese departamento que le dejó su difunto esposo, también la pone en una situación muy comprometida. En realidad, esta historia se puede contar con estos personajes ficticios o con grandes e importantes empresas; al final de cuentas, todos siempre debemos algo a alguien, y ese alguien espera cobrar para poder pagar lo que a su vez adeuda; es una cadena con efecto expansivo. El dinero es la sangre que corre por una red de venas y arterias de la economía del país y que se conoce como sistemas nacionales de pagos; cualquier obstrucción a ese continuo y oportuno flujo, es mortal.
A fines de 1994, sufrimos lo que en casa se le conoció como el “Error de Diciembre” o simplemente la Crisis de 1994, e internacionalmente, por las consecuencias ocasionadas como el “Efecto Tequila”; en suma, básicamente una de las crisis económicas más fuertes para nuestro país. Sin ahondar en las causas que le dieron origen, dentro de los principales aspectos a considerar se identificaron, entre otras, la existencia de grandes déficits fiscales y comerciales; el incremento no soportado de gasto público; bajas reservas internacionales; la acumulación de emisiones de deuda en instrumentos gubernamentales; un sistema bancario recién trasplantado mediante la privatización pasando de ser sociedades nacionales de crédito a sociedades anónimas recientemente adquiridas y el nacimiento de otras tantas instituciones nuevas a la par, en ambos casos, con niveles de capitalización cuestionables y en varios supuestos, malas prácticas financieras; una deficiente supervisión de las autoridades financieras; lo reciente de la crisis a causa del levantamiento militar del EZLN; en adición a la inestabilidad política generada por el homicidio de Luis Donaldo Colosio y después de José Francisco Ruíz Massieu, candidato presidencial y Secretario General del PRI, respectivamente. El detonante fue el aviso de devaluación peso-dólar, y con ello, la apanicada compra de divisas, salida de capitales del país y consecuente retiro generalizado de recursos depositados en el sistema bancario. Fuerzas contrapuestas suficientes para invocar la tormenta perfecta.
Haciendo fácil lo complejo, la intermediación bancaria implica recibir en depósito recursos del público en general para colocarlos igualmente en el público en general; en otras palabras, los $5,000 que tengas depositados en tu cuenta de débito, seguramente no te pagan interés alguno (tasa pasiva) y ese dinero, a su vez, tu banco se lo va a prestar a otra persona (o a ti mismo) mediante una Tarjeta de Crédito, un financiamiento para adquirir una computadora, un automóvil o una casa, en donde ese banco cobrará comisiones e intereses (tasa activa) y eso menos los costos de operación institucional, estimación de reservas preventivas por producto, etc., resulta en la ganancia bancaria. Claro que es un gran negocio, pero hay un detalle, si José recibe el día 31 su quincena en la cuenta de nómina, probablemente para el día 8 de agosto, su saldo esté de nueva cuenta muy disminuido, pero el dinero prestado está sujeto a plazos que pueden ser cortos, medianos o largos, como es el caso de los créditos hipotecarios; los bancos deben hacer ciertas fórmulas que les permitan recibir el dinero a veces por poco tiempo y prestarlo en ocasiones por largo tiempo. En suma, esto significa que no hay banco que pueda devolver todo el dinero que ha recibido en depósito, si todos los clientes lo solicitaran en un mismo momento, y si esto sucede (corrida financiera) es un escenario catastrófico que sólo puede mitigarse con figuras como el seguro de depósito del IPAB. En México, en la crisis de 1994 gracias a los mecanismos de rescate a ahorradores que se implementaron, no hubo un solo momento en que la gente no pudiera disponer su dinero en un cajero automático, o que los cheques librados dejaran de ser efectivos, lo que sí sucedió, por ejemplo, con las decisiones tomadas en Argentina ante una situación similar, en donde las personas llegaron al grado de tener que hacer trueques de bienes y servicios para sobrevivir ante la falta disponibilidad de dinero. Aquí se preservaron los sistemas de pago y eso ayudó a que el impacto de la crisis fuera menor de lo que pudiera haber sido. En aquella crisis, José siempre tuvo acceso a usar, retirar, pagar con su dinero.
28 de abril de 2025, 12:33 hrs. en 5 segundos el Reino de España, partes de Portugal y Francia se quedaron sin energía eléctrica por un lapso de aproximadamente 10 horas, afectándose semáforos, transporte público, hospitales, sistemas de telecomunicaciones incluidos los servicios de internet y, en consecuencia, los sistemas de pagos (hasta el momento haya una explicación oficial detallada de las causas, pero oficialmente se reportan 8 muertos derivado del apagón). La gente ese día, no pudo pagar lo que requería con aplicaciones en dispositivos móviles ni tarjetas, o disponer en cajeros automáticos o sucursales bancarias. Ese tanque de gasolina, diésel o gas debía llenarse y pagarse con el dinero en efectivo que cada quien tuviera; mismo caso para comida, transporte o medicinas urgentes. Martes 17 de junio de 2025, en el contexto de la guerra Israel-Irán, mediante comunicado oficial, el gobierno Iraní informa de múltiples ataques presumiblemente israelíes, en que bajo la modalidad de ciber guerra habían estado impactando sistemas de infraestructura básica y estratégica, incluyendo sus sistemas financieros, contingencia que desde el 4 de junio, se planteó en Revista Fortuna en el artículo “Las normas de la ciber guerra” y sus artículos precedentes ahí relacionados.
Como ya se mencionó en la columna aludida, hay distintas modalidades de la ciber guerra que van desde los ciber ataques directos a instalaciones y sistemas militares, a otras instalaciones de servicios estratégicos como el suministro de energía eléctrica que paraliza los países, a la prestación de servicios esenciales como el sistema financiero y los que vía campañas de desinformación llegan directamente a la población a través de las diferentes redes sociales, finalmente, se trata de desestabilizar al país contrario, con menores costos, más rápido y sin disparar una sola bala, pero no por ello dejar saldos blancos. Actualmente, en un escenario de conflicto un objetivo militar claramente podría ser el sistema financiero, contingencia que necesariamente debiera estar contemplada en los mapas de riesgo nacionales en paralelo con las estrategias de ciber defensa conducentes.
La semana pasada se aprobó el presupuesto 2026 de los Estados Unidos y en relación con el tema en comento, son de destacarse los siguientes aspectos. Según la información oficial publicada en el sitio www.usaspending.gov el presupuesto total para el nuevo ejercicio fiscal que comienza en octubre de 2025, es de USD$6.81 trillones de dólares (en la notación del resto del mundo es lo que conocemos como billones de dólares) que se divide en 3 grandes partidas: Gasto Obligatorio (mandatory spending, entre otros, Seguridad Social, Seguro de Desempleo, Medicare y Medicaid representa el 52.8% del total); Gasto Discrecional (discretionary spending, como Defensa, Seguridad Interna, Educación, Investigación, infraestructuras, justicia representa el 32% del total) y Pago de Intereses de la Deuda con el 14.2% restante del total del presupuesto aprobado. Dentro del importe asignado al gasto discrecional, al rubro Defensa Militar (DoD) se le asigna el 59% (asignación que en 2015 era del 50%) esto en adición a las asignaciones para otras partidas como compra de armamento (procurement) con 11% del Gasto Discrecional, Investigación y Desarrollo, Ciberdefensa, Defensa Aeroespacial (recordemos que también está ya autorizado el desarrollo del sistema de defensa aeroespacial Golden Dome). Se aprecia una prioridad para el futuro inmediato en el gasto relacionado con la defensa y seguridad nacional en todas sus vertientes, incluyendo la ciberguerra que en 2015 era del 0.3% y ahora es del 0.6% del Gasto Discrecional.
En la misma línea el pasado 4 de julio, fecha emblemática en los Estados Unidos, el Atlantic Council compartió varios documentos en los que sus expertos identifican los puntos clave a considerar en la elaboración del nuevo documento de Estrategia Nacional de Defensa (el actual NDS fue elaborado en 2022 bajo el mandato Biden) “Paz a través de la Fuerza – Peace trough Strenght” ya en desarrollo por el Departamento de Defensa (DoD). Temas en la agenda, entre otros, reconocer a China como principal competidor en el mundo (y amenaza), IA y militarización del espacio. Por supuesto con énfasis en las capacidades del USCYBERCOM (Comando para la Guerra Cibernética).
A nivel hemisférico, la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el 24 y 25 de junio pasados, acordó como meta que todos los países miembros inviertan para el 2035 el 5% de su PIB en defensa, con un mecanismo de revisión cada 4 años, por lo que el próximo será en 2029. Posteriormente, el Consejo Europeo acordó en Bruselas los días 26 y 27 del mes pasado, refrendar el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN. Sirva como referencia decir que en números gruesos USA destinará este año un estimado de 4.8% de su PIB, el número mágico a alcanzar que países como el Reino de España deberán incrementar y superar su 1.28% actual, mientras que Alemania con 1.6%, Francia 2.6% y Reino Unido con 2.2% estarán comprometidos en la misma medida. Igualmente pareciera que la prioridad de rearme es esencial y apremiante.
De regreso a nuestra tierra, a raíz de los avisos y restricciones transaccionales realizadas por el FinCEN de los Estados Unidos respecto de CI Banco, Intercam Banco y la Casa de Bolsa Vector, aunado a la decisión de las autoridades financieras de acordar Intervenciones Gerenciales temporales para estas entidades en aras de garantizar el mejor interés de los usuarios, es claro que particularmente en el caso de las instituciones bancarias, el temor principal es que se enfrentaran a las ya mencionadas corridas financieras con los posibles efectos sistémicos que ello podría implicar, no obstante su peso específico en el sector. Y para concluir, ¿finalmente cuánto dinero traes en la cartera y con tus gastos, para cuántos días te alcanzaría en el caso de una hipotética falla sistémica? ¿coincides en la importancia de que este tema esté previsto y contemplado por nuestras autoridades al igual que en los otros países?